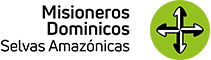Aprender a carecer

Hace apenas una semana que vivimos confinados en España, después de que se decretara el estado de alarma.
Hace tres meses que regresé de la misión en la selva de Perú.
Y cada mañana me despierto con una idea en la cabeza, que se me repite, casi sin yo quererlo, como un mantra, “aprender a carecer”.
Hace apenas una semana que vivimos confinados en España, después de que se decretara el estado de alarma.
Hace tres meses que regresé de la misión en la selva de Perú.
Y cada mañana me despierto con una idea en la cabeza, que se me repite, casi sin yo quererlo, como un mantra, “aprender a carecer”.
En efecto, a lo largo del día se dan mil y una situaciones, momentos insignificantes, pero que en este estado de hipersensibilidad al que nos ha arrojado la clausura civil, no pasan inadvertidos. Poco a poco voy entendiendo y viendo como poner en práctica lo que allí viví, como una escuela de silencio y de pobreza. Porque como dijo alguien, la pobreza no está solo en el bolsillo, y ahora lo experimentamos.
El pequeño espacio del apartamento en que vivimos, mi hija y yo, no deja de ser un amplio espacio luminoso, abierto a un mundo de ideas, libros, cuadros, música, fotos familiares, recuerdos de viajes…, en comparación con aquel internado de paredes desnudas de adobe en que vivíamos 50 adolescentes, la cocinera, la directora y yo. Los horarios rigurosos, el régimen de limpieza, estudio, trabajo y comida en el que se desarrollaba nuestra actividad era un poco severo. No teníamos balcones, ni terrazas, bueno sí, pero al anochecer se poblaban de avispas y murciélagos. La luz de mi cuarto era siempre escasa, con las mallas y las gruesas persianas de tablillas que habrían de impedir la entrada de insectos peligrosos…
apartamento en que vivimos, mi hija y yo, no deja de ser un amplio espacio luminoso, abierto a un mundo de ideas, libros, cuadros, música, fotos familiares, recuerdos de viajes…, en comparación con aquel internado de paredes desnudas de adobe en que vivíamos 50 adolescentes, la cocinera, la directora y yo. Los horarios rigurosos, el régimen de limpieza, estudio, trabajo y comida en el que se desarrollaba nuestra actividad era un poco severo. No teníamos balcones, ni terrazas, bueno sí, pero al anochecer se poblaban de avispas y murciélagos. La luz de mi cuarto era siempre escasa, con las mallas y las gruesas persianas de tablillas que habrían de impedir la entrada de insectos peligrosos…
No tenía señal de radio, soy una gran aficionada a la radio en las noches insomnes, o cuando me despierto demasiado temprano y me doy un tiempo para resucitar. Tampoco se puede decir que hubiera televisión, no había tiempo para verla, y cuando lo había la antena se había dado un garbeo, a causa de las lluvias y las tormentas nocturnas, la señal satélite había volado y los muchachos tenían que subirse al tejado a buscarla. Para tener conexión de internet había que salir de camino al menos 45 minutos, y no siempre era buena, o sea, nada de escuchar tu música favorita, o compartir una mínima videoconferencia por el móvil con familia o amigos. La comunicación por mail, exclusivamente desde la escuela, y no desde la casa, era también bastante deficiente, podías tardar más de 12 minutos en abrir un correo… y otro tanto en empujarlo desde la bandeja de salida.
Nunca nos faltaba la comida, es cierto, pero las excursiones a la nevera, en nuestro caso más bien a la despensa, el pasilleo goloso, o la pausa de la merienda allí eran inexistentes.
Para los internos, en tiempo de estudio o trabajo, tampoco se abría ese ámbito de esparcimiento adolescente, tan socorrido cuando uno se aburre, que es el paseo al baño.
Había que lavar la ropa a mano, fregar y barrer comedor, veredas, baños, gallinería, ordenar los tendederos de ropa y los secaderos del calzado. Una mañana un secadero se derrumbó estrepitosamente con las lluvias, pero los muchachos construyeron otro en un par de tardes, entre risas y juegos, como cuando había que transportar o cortar leña. Nunca se quejaban del trabajo, es verdad que el oficio, como ellos decían, en general les gustaba más que el estudio.
calzado. Una mañana un secadero se derrumbó estrepitosamente con las lluvias, pero los muchachos construyeron otro en un par de tardes, entre risas y juegos, como cuando había que transportar o cortar leña. Nunca se quejaban del trabajo, es verdad que el oficio, como ellos decían, en general les gustaba más que el estudio.
En la reclusión de estos días se suceden las imágenes de aquellos otros, en que aprendíamos a carecer, yo aprendía, los jóvenes internos venían aprendidos de más lejos, de sus comunidades y su vida familiar allá adentro de la selva, seguramente mucho más precaria…
Tampoco teníamos conexión internet, así que no había contaminación informativa, mientras que los insectos, las gallinas con sus parásitos, las cucarachas, las tarántulas, formaban parte del paisaje cotidiano. Aunque yo viviera por momentos en cierto sobresalto o tensión histérica por este motivo, ellos sonreían, y me decían que no pasaba nada, que ya me iría acostumbrando. Extremábamos la limpieza y la higiene, pero en la selva, como digo, los bichos son una circunstancia más de la existencia.
Así yo me enfrentaba cada día a la escuela de la pobreza, al aprendizaje de la privación, a sentirme expuesta, la inseguridad y el temor cuando atravesaba los tendederos o el pasto para salir y entrar en la casa, para tender y recoger la ropa. Enfundarse en mangas largas, calcetines y botas cerradas tampoco aseguraba no ser alcanzado por los invisibles insectos, o dormir encogida bajo el mosquitero, bien remetido contra los bordes de la cama no impedía despertar con alguna nueva roncha; fumigar la ropa con permetrina, frotar la piel con alcohol por la noche y por la mañana eran rutinas que se iban incorporando al confinamiento del internado, porque aquel lugar, aquel rincón privilegiado para los jóvenes internos, para mí suponía un cierto confinamiento. La selva no es nada bucólica, ni acogedora para los blancones que somos, acostumbrados al colchón viscoelástico, la ropa de algodón, la lavadora sile nciosa …, mientras uno lee tranquilamente en el sofá, o chatea por el móvil.
nciosa …, mientras uno lee tranquilamente en el sofá, o chatea por el móvil.
Y me digo, hoy tenemos que aprender a carecer…, pero de qué nos quejamos, por ser recluidos en esta burbuja de confort que es nuestro hogar, de qué tenemos miedo si estamos junto a los nuestros, que nos asusta si el silencio de parques y jardines, delante de las ventanas o balconcillos, donde salimos a romperlo cada tarde con aplausos un poco nerviosos, nos ampara. Si, el silencio nos ampara, los ruidos nocturnos de la selva también son inquietantes.
Estamos acostumbrados a vivir en falsas seguridades, instalados en una especie de nicho ecológico rutinario y acomodaticio, pero sufrimos de nuestra propia indigencia.
Este afrontamiento súbito a la vulnerabilidad, este espejo roto de cansancio y de temor al contagio, bienestar y una cierta opulencia desmantelados, cuando creíamos nuestra privacidad y libertad de movimientos inviolables… El confinamiento nos expone y nos desnuda las máscaras.
Aprender a carecer ha sido para mí la lección más entrañable de la selva, y de repente la más acuciante. Aprender a carecer, imperativo para mí hoy, desde casa, solitario y solidario.
Sagrario Rollán
Voluntaria de Selvas Amazónicas