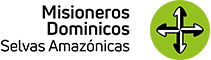Tío Daniel
Su sobrino José María nos comparte esta bonita reflexión en su memoria. El mundo era mejor con él.

De niño, me regalaron un reloj, unos primos emigrados a Suiza. Volvían de vacaciones todos los veranos. Traían coches de marcas extranjeras, novedades desconocidas aquí, objetos de lujo, mercaderías. Había en ello más exhibición de estatus que verdadero afecto, aunque yo tardaría años en saberlo.
El reloj era un poco eso: tenía la silueta de un vaquero grabada en la esfera: el brazo terminaba en una pistola articulada, que se movía bajo el impulso del segundero. Creo que nunca miré la hora tantas veces por minuto como en aquel tiempo. Lo llevé al colegio. Durante el recreo, todos acudieron. Recuerdo las bocas abiertas, las exclamaciones, las miradas, los ojos llenos…; y recuerdo, de pronto, la voz de M, el mayor: «eso no es un reloj de verdad, lo mueves tú, no es bueno».
Al poco, los demás lo siguieron: mi reloj dejó de ser un objeto maravilloso y se convirtió en un juguete con trampa, y yo con él, en un vendedor de crecepelos. M no era mal tipo, sólo era grande y un poco lento. “Las azoteas de las casas altas suelen ser también las viviendas peor amuebladas” me explicaría, tiempo después, Balzac en una de sus novelas. Mi tío Daniel no venía todos los veranos. Lo hacía sólo cada cuatro años. No traía regalos, si acaso un libro que aún conservo, un libro de imágenes desvaídas sobre maravillas del mundo: la cueva de Fingal, las nebulosas, los motores a reacción, asombros por el estilo. No traía regalos, pero traía historias. Me hablaba de pumas feroces y simios gigantescas, de los Andes blancos y perpetuos, de Machu Pichu, de su silencio oscuro y eterno, de los peligros de la selva, de los nativos, de su risa pequeña, de sus sueños.
Mi tío Daniel no venía todos los veranos. Lo hacía sólo cada cuatro años. No traía regalos, si acaso un libro que aún conservo, un libro de imágenes desvaídas sobre maravillas del mundo: la cueva de Fingal, las nebulosas, los motores a reacción, asombros por el estilo. No traía regalos, pero traía historias. Me hablaba de pumas feroces y simios gigantescas, de los Andes blancos y perpetuos, de Machu Pichu, de su silencio oscuro y eterno, de los peligros de la selva, de los nativos, de su risa pequeña, de sus sueños.
A diferencia de mis primos, mi tío era muy estricto en cuanto al respeto, a la conducta, al lugar que me correspondía por mi edad entre el resto. Pero era igualmente cariñoso: ni aún durante un castigo se rehusaba a una broma o a un beso. En ocasiones, yo lo odiaba por eso; de niño, los sentimientos son blancos o negros; no sabía entonces que mucho de lo mejor de mí se lo debo.
La mayor parte del tiempo, yo lo escuchaba embobado hablar de insectos de alas transparentes, como láminas de hielo, de árboles de madera tan dura que eran capaces de mellar el mejor temple de acero, de la lluvia incesante, de la bondad de los nativos, del lento Amazonas que por la noche reflejaba las estrellas y de las extraordinarias criaturas que nadaban en su interior o aguardaban en sus riberas al acecho.

En el colegio, durante el recreo, yo replicaba aquellas historias a mi manera. Hablaba de mi tío el misionero, del altiplano por el que se aventuraba en busca de misterios, de sus encuentros con animales salvajes y tribus en la selva. Hablaba de ciudades perdidas en lo alto o enterradas bajo la infinita maleza. Bloques de piedra enormes, tallados con la pericia de un joyero, que surgían de la tierra como dientes colosales de un gigante muerto. Más que el afán de recabar atención, me movía la necesidad de compartir el asombro que me desbordaba por dentro.
 Entonces no me daba cuenta, pero al contrario de lo sucedido con el reloj de mis primos, nadie en la escuela, ni siquiera M, tampoco después, en el colegio. pusieron nunca en duda mis narraciones ni mis excesos: me buscaban, me preguntaban por él: «¿cuándo vuelve tu tío?, ¿cuenta algo?, ¿cómo era?». Yo agradecía el interés, me hinchaba de imaginación y magnificaba los hechos, y aun así, no creo haber llegado jamás a entrever la verdadera grandeza de un hombre tan severo como risueño que empleó su vida en construir hogares, escuelas, templos, que enseñó a leer y a escribir a centenares de mayores y pequeños, que nunca se permitió más lujo que algún viaje a tierra sagrada, compartir el plato con los suyos o leer una sencilla novela; alguien de quien jamás conocí un no como respuesta frente a las necesidades ajenas.
Entonces no me daba cuenta, pero al contrario de lo sucedido con el reloj de mis primos, nadie en la escuela, ni siquiera M, tampoco después, en el colegio. pusieron nunca en duda mis narraciones ni mis excesos: me buscaban, me preguntaban por él: «¿cuándo vuelve tu tío?, ¿cuenta algo?, ¿cómo era?». Yo agradecía el interés, me hinchaba de imaginación y magnificaba los hechos, y aun así, no creo haber llegado jamás a entrever la verdadera grandeza de un hombre tan severo como risueño que empleó su vida en construir hogares, escuelas, templos, que enseñó a leer y a escribir a centenares de mayores y pequeños, que nunca se permitió más lujo que algún viaje a tierra sagrada, compartir el plato con los suyos o leer una sencilla novela; alguien de quien jamás conocí un no como respuesta frente a las necesidades ajenas.
De alguna manera que nunca he querido asumir, soy él en muchos aspectos. Mi carácter, mi humor, mis mejores anhelos son los suyos o se asemejan; como él, me encolerizo pronto, como él, se me pasa al momento; como él, no sé guardar rencor ni malos recuerdos. Como él, a veces construyo casas, como él, a veces cuento historias; pero a diferencia de él, yo cobro por eso.
Tras su muerte, entro en la celda. No hay nada porque nunca acumuló nada. Recojo su bastón, mi hermana le acerca a mi hija un reloj viejo. Ni sé ahora por qué me emociono mientras escribo esto. O acaso sí lo sé y no me atrevo a pensar en ello: lo diré, pues: a diferencia de mí, sé con insobornable certeza que mi mundo pequeño, pero sobre todo el mundo de ahí afuera, ese extraño mundo nuestro, fueron mucho mejores con él dentro.
José Mª Menéndez López
In memoriam, Fr. Daniel López Robles, OP (1929-2024)