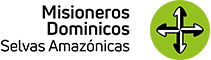Una furgoneta y una butaca
 Si me sugieren escribir sobre la Misión, inevitablemente mi mente y mi pluma viajan a tierras lejanas o entrevistas cercanas en las que he podido conocer la labor de misioneros y misioneras de carne y hueso. Sus historias son dispares y se desarrollan en circunstancias diversas: desde el religioso italiano José Arghese, que lleva años poniendo sus conocimientos de ingeniería al servicio de la población de Tuuru, al noroeste del monte Kenia, para que a través de kilómetros de tuberías y canalizaciones 250.000 personas puedan disponer de agua procedente del bosque de Nyambene; hasta la franciscana Mª Francisca Sánchez Rivero, que atiende a niños sordos en Tánger y les da una oportunidad de comunicarse e integrarse en la sociedad marroquí. Sus historias, las de tantos y tantas misioneros repartidos por el mundo, están plagadas de tareas como cavar un pozo o curar unas llagas, construir una escuela o acompañar a un moribundo. ¡Les he visto trabajar tanto! ¡Arriesgar tanto! ¡Amar tanto!
Si me sugieren escribir sobre la Misión, inevitablemente mi mente y mi pluma viajan a tierras lejanas o entrevistas cercanas en las que he podido conocer la labor de misioneros y misioneras de carne y hueso. Sus historias son dispares y se desarrollan en circunstancias diversas: desde el religioso italiano José Arghese, que lleva años poniendo sus conocimientos de ingeniería al servicio de la población de Tuuru, al noroeste del monte Kenia, para que a través de kilómetros de tuberías y canalizaciones 250.000 personas puedan disponer de agua procedente del bosque de Nyambene; hasta la franciscana Mª Francisca Sánchez Rivero, que atiende a niños sordos en Tánger y les da una oportunidad de comunicarse e integrarse en la sociedad marroquí. Sus historias, las de tantos y tantas misioneros repartidos por el mundo, están plagadas de tareas como cavar un pozo o curar unas llagas, construir una escuela o acompañar a un moribundo. ¡Les he visto trabajar tanto! ¡Arriesgar tanto! ¡Amar tanto!
Por Mª Ángeles López Romero. Redactora jefe de Revista 21 y autora de Un columpio en el desierto.
Si me sugieren, como ha hecho Mundo Negro, escribir sobre la Misión, inevitablemente mi mente y mi pluma viajan a tierras lejanas o entrevistas cercanas en las que he podido conocer la labor de misioneros y misioneras de carne y hueso. Sus historias son dispares y se desarrollan en circunstancias diversas: desde el religioso italiano José Arghese, que lleva años poniendo sus conocimientos de ingeniería al servicio de la población de Tuuru, al noroeste del monte Kenia, para que a través de kilómetros de tuberías y canalizaciones 250.000 personas puedan disponer de agua procedente del bosque de Nyambene; hasta la franciscana Mª Francisca Sánchez Rivero, que atiende a niños sordos en Tánger y les da una oportunidad de comunicarse e integrarse en la sociedad marroquí. Sus historias, las de tantos y tantas misioneros repartidos por el mundo, están plagadas de tareas como cavar un pozo o curar unas llagas, construir una escuela o acompañar a un moribundo. ¡Les he visto trabajar tanto! ¡Arriesgar tanto! ¡Amar tanto!
 Trabajo, riesgo y amor son ingredientes imprescindibles en la vida del misionero. Pero sus trayectorias vitales también se aderezan con cosas más concretas en las que no siempre reparamos. Por ejemplo, con kilómetros y con ruedas. Muchos kilómetros. Recorridos en vehículos no siempre adecuados, por caminos imposibles, con urgencias que a menudo tienen difícil solución por mucho que corran en busca de ayuda. He visto a monjas reconvertir su destartalado coche en una ambulancia para trasladar parturientas en medio de un desierto infestado de peligros. A una italiana que no se arredraba al volante, sor Giovanna (en la foto), que enseñando cosas tan sencillas como hervir el agua antes de consumirla o apartar el ganado de la estancia donde dormía la familia, salvaba vidas y ponía los cimientos de avances futuros en la misión keniana de Mukothima. Y a Enrique Rituerto, el misionero de la Consolata que me la presentó, rediseñando el tour previsto a lomos de un todoterreno prestado para que pudiéramos visitar en 15 días el doble de escuelas, orfanatos y dispensarios programados.
Trabajo, riesgo y amor son ingredientes imprescindibles en la vida del misionero. Pero sus trayectorias vitales también se aderezan con cosas más concretas en las que no siempre reparamos. Por ejemplo, con kilómetros y con ruedas. Muchos kilómetros. Recorridos en vehículos no siempre adecuados, por caminos imposibles, con urgencias que a menudo tienen difícil solución por mucho que corran en busca de ayuda. He visto a monjas reconvertir su destartalado coche en una ambulancia para trasladar parturientas en medio de un desierto infestado de peligros. A una italiana que no se arredraba al volante, sor Giovanna (en la foto), que enseñando cosas tan sencillas como hervir el agua antes de consumirla o apartar el ganado de la estancia donde dormía la familia, salvaba vidas y ponía los cimientos de avances futuros en la misión keniana de Mukothima. Y a Enrique Rituerto, el misionero de la Consolata que me la presentó, rediseñando el tour previsto a lomos de un todoterreno prestado para que pudiéramos visitar en 15 días el doble de escuelas, orfanatos y dispensarios programados.
Pero hablando de kilómetros, carreteras y transportes, seguramente el más llamativo que guardo en mi retina relacionado con la Misión es una furgoneta. No es que en sí tuviera nada de especial… a no ser porque en su interior había un colchón –en el que algún que otro día pernoctaba su conductor si la noche le alcanzaba en plena faena– y una butaca de playa, de esas de aluminio, plegable y lona de rayas. Y sentada en ella, dando tumbos en cada bache y cada curva, no fui yo la primera en viajar de la mano de aquel misionero loco por Marruecos y sus gentes, por las que estaba dispuesto a arriesgar aquel improvisado hogar ambulante y hasta la vida. El aroma de sencillez, entrega y aventura que desprendía el tándem butaca-furgoneta era, al tiempo, conmovedor y desafiante.
Sí. Con o sin furgoneta, la vida la arriesgan de mil formas muchos de los misioneros y misioneras que he conocido. No solo por esas carreteras de Dios, sino por enfrentarse a todopoderosos narcotraficantes, como hace el salesiano Rosalvino Morán en el barrio de Itaquera, en Sao Paulo. O a la industria minera desalmada y explotadora en RDC, como Victoria Braquehais. O por unirse a causas ajenas movido por su amor a la justicia, como el pastor protestante neozelandés Michael Lapsley, que perdió las dos manos y un ojo tras recibir un paquete bomba por haberse enfrentado al apartheid en la Sudáfrica de Mandela, en lugar de disfrutar de los privilegios que le concedía el color de su piel.
Lapsley, una figura de dimensiones extraordinarias que ha desterrado de su vida el rencor y la autocompasión para ponerla al servicio de la paz y la reconciliación –primero en Sudáfrica y luego en todo el mundo– tiene claro por qué lo hace: sabe cuál es su misión.
La Misión, el motor que mueve y da sentido a las vidas de los misioneros, es lo que explica lo inexplicable. El por qué siguen allí pese al aparente fracaso de ver cómo mueren en sus manos niños por hambre y enfermedades curables, como le viene ocurriendo desde hace años a Nieves Crespo en Etiopía. El por qué no quieren regresar cuando, como a Brígida Moreta, le detectaron un cáncer y pretendía ser tratada con los mismos recursos que contaban las gentes de Malaui a las que había decidido unir para siempre su vida. Lo que explica que se conviertan en líderes políticos o sindicales sin haberlo pretendido, sencillamente por amor a la justicia.
Pero su misión, la Misión, no les convierte en superhéroes. No es un escudo protector frente a las amenazas. No les ubica en una casta aparte. Más bien al contrario, sus heroicidades vienen a darnos la medida de nuestra humanidad; a marcarnos el listón de dónde debería llegar nuestro compromiso con el devenir de los otros; a recordarnos que también aquí, en medio de nuestras vidas rutinarias y tradicionales, debemos darle un sentido para con los demás a nuestra existencia. Escuchar la llamada del Dios del Amor, que nos anima a ser sus manos en este mundo. A curar heridas, derribar muros, elevar esperanzas… en nuestro espacio cotidiano, quizás menos exótico pero no menos necesitado de compromiso y calor. A remover nuestra acomodada conciencia para hacerla viajar en esa inestable butaca de la furgoneta.
Ese ser manos de Dios da frutos bien concretos en forma de avances educativos y sanitarios, de participación ciudadana, conquista de derechos y mejora de la dignidad de colectivos y pueblos enteros. De Reino de Dios, al fin y al cabo. Pero sus mayores y mejores frutos no son medibles ni tangibles. Porque en no pocas ocasiones son invisibles y hasta secretos. Se hallan al abrigo de los corazones de miles de personas que han visto transformadas sus vidas, que se han sentido acompañadas, abrazadas, iluminadas. Y que cuando han preguntado a sus bienhechores el porqué de sus atenciones o labores humanitarias, han escuchado como respuesta palabras sencillas e incomprensibles para mucha gente: “No soy yo, es Jesucristo”, “Dios te ama”, “soy yo la afortunada, el afortunado”, “soy feliz así”, “me lo ha pedido Dios”, “es mi misión”.